Cuaderno Urbano Nº42 | Año: 2025 | Vol. 42
ARTÍCULO
UN CUERPO ESPACIALIZADO. UN ESPACIO CORPORALIZADO. REFLEXIONES SOBRE LA IMBRICACIÓN ENTRE CUERPO Y ESPACIO
A SPATIALIZED BODY. AN EMBODIED SPACE. REFLECTIONS ON THE INTERWEAVING OF BODY AND SPACE
UM CORPO ESPACIALIZADO. UM ESPAÇO CORPORIFICADO. REFLEXÕES SOBRE O ENTRELAÇAMENTO DO CORPO E DO ESPAÇO
Martín Boy
Doctor por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Magíster en Políticas Sociales (UBA) y licenciado en Sociología (UBA). Investigador independiente del CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) y del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Docente de grado y posgrado en la UBA y de la UNPAZ. Especialista en temáticas de conflictos urbanos atravesados por el género y la sexualidad. CONICET / Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de José C. Paz.
E-mail: martinboy.boy@gmail.com
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0413-3623
Resumen
Este artículo es un ejercicio teórico-reflexivo que parte del análisis de ciertas prácticas corporales que devienen en conflicto urbano al espacializarse. En este trabajo el cuerpo es pensado desde la tríada espacial propuesta por Lefebvre, como un espacio socialmente construido y atravesado por las normas, las resistencias individuales y colectivas y las decisiones ancladas en el deseo. El propósito de este trabajo es corporalizar los estudios urbanos y urbanizar el cuerpo como espacio. Esto último se lleva a cabo a partir de tres conflictos que ocurrieron en Buenos Aires, analizados desde una perspectiva metodológica cualitativa. Estos son presentados como escenas que permiten ser analizadas teóricamente. A medida que avanza el artículo, el cuerpo tomará cada vez más presencia en el espacio urbano, y el límite de la transgresión de ciertas prácticas corporales será cada vez más marcado por las leyes morales del entorno social en el que ocurren.
Palabras clave
Cuerpo; espacio; conflicto urbano; tríada espacial; producción social del espacio
Abstract
This article is a theoretical-reflective exercise based on the analysis of certain bodily practices that become urban conflicts when spatialized. In this work, the body is conceived from the perspective of Lefebvre’s spatial triad, as a socially constructed space permeated by norms, individual and collective resistance, and decisions anchored in desire. The purpose of this work is to embody urban studies and urbanize the body as space. The latter is done through three conflicts that occurred in Buenos Aires (Argentina), analyzed from a qualitative methodological perspective. These are presented as scenes that can be theoretically analyzed. As the article progresses, the body becomes increasingly present in urban space, and the limits of transgression of certain bodily practices will be increasingly marked by the moral laws of the social environment in which they occur.
Keywords
Body; space; urban conflict; spatial triad; social production of space
Resumo
Este artigo é um exercício teórico-reflexivo baseado na análise de certas práticas corporais que se tornam conflitos urbanos quando espacializadas. Neste trabalho, o corpo é concebido a partir da perspectiva da tríade espacial de Lefebvre, como um espaço socialmente construído permeado por normas, resistências individuais e coletivas e decisões ancoradas no desejo. O objetivo deste trabalho é incorporar os estudos urbanos e urbanizar o corpo como espaço. Este último é feito por meio de três conflitos ocorridos em Buenos Aires (Argentina), analisados a partir de uma perspectiva metodológica qualitativa. Estes são apresentados como cenas que podem ser analisadas teoricamente. À medida que o artigo avança, o corpo se torna cada vez mais presente no espaço urbano, e os limites de transgressão de certas práticas corporais serão cada vez mais marcados pelas leis morais do meio social em que ocorrem.
Palavras-chave
Corpo; espaço; conflito urbano; tríade espacial; produção social do espaço
DOI: https://doi.org/10.30972/crn.42428864
INTRODUCCIÓN
El espacio ha sido problematizado por diferentes autorxs abocados a los estudios urbanos desde distintas perspectivas. Delgado Ruiz (2004) dio cuenta de cómo el conflicto es un rasgo central del espacio en contraposición a la mirada de urbanistas y arquitectxs que lo conciben desde la armonía, la funcionalidad o el ornamento. A partir de este posicionamiento, Delgado Ruiz lo denomina “espacio urbano” y evita el uso del concepto “espacio público”. Lo urbano daría cuenta de las tensiones sociales existentes y las pujas entre los diferentes grupos sociales que practican, piensan y se reapropian del espacio en contraposición a urbanistas y hacedores de política pública que plasman en el diseño cómo debería ser y actuar la población de una calle, un barrio, un sector o una ciudad entera.
Otros autores como Oszlak (2017) dieron cuenta de cómo los diferentes espacios urbanos se encuentran desigualmente equipados de infraestructura. Por lo tanto, ciertas áreas o barrios son más cotizados que otros. Y por eso se produce una lucha entre los diferentes grupos sociales que pugnan por dominar aquellos espacios que proporcionan mejores oportunidades económicas, sociales, políticas y hasta simbólicas. Según este autor, el dominio del espacio permite acceder a oportunidades diferenciales. Desde esta misma perspectiva atravesada por las pugnas sociales, Merklen (2010) concibe la toma organizada de tierras protagonizada por los sectores populares como un tipo de acceso a los beneficios que otorga el proceso de urbanización. Es decir que el espacio es pensado por la población tomadora como un recurso para acceder a otros beneficios. Esto último implica que el espacio no es solo el escenario donde suceden los fenómenos, sino que este espacio determina prácticas pero, a su vez, los grupos sociales se lo (re)apropian y resignifican (Gregory y Urry en Torres 2006, 4).
Si bien hasta acá se recuperaron diferentes formas de concebir el espacio, estos autores no han problematizado acerca de cómo los cuerpos se vinculan con éste: los cuerpos performan espacios y los espacios moldean cómo estos cuerpos se espacializarán.
En este trabajo se llevará a cabo un ejercicio teórico que partirá de ciertos conflictos urbanos que emergen de prácticas corporales que se realizan en el espacio urbano y son interpretadas por la comunidad como transgresoras. En esta línea, interesa problematizar cómo el cuerpo y la sexualidad históricamente se constituyeron como espacios de interés para el poder con el fin de domesticar, docilizar y reglamentar (Carballeda, 2002). Estas reglas muchas veces no son legales, sino que son morales y, aun así, habilitan la actuación de las fuerzas de seguridad (Boy, 2021).
Si se reconoce al cuerpo como un espacio de interés para el poder, el siguiente paso es dar cuenta de las resistencias. En esta línea, Preciado (2014) sostiene que los hombres y las mujeres somos experiencias de laboratorio en tanto construcciones del poder, pero también somos la posibilidad del fallo. Así, las resistencias a los señalamientos sociales que marcan cómo debe practicarse el cuerpo completan el escenario de conflicto. Estos señalamientos se expresan a partir de narrativas morales (Noel, 2011) que dan cuenta de para quién es el espacio urbano y qué cuerpos y prácticas son legítimas. Noel da cuenta de cómo los actores sociales que están disputando un conflicto recuperan y construyen repertorios morales usualmente ya en circulación para legitimar sus posicionamientos y sus acciones.
A partir de las ideas antes compartidas, aparecen algunos interrogantes: ¿Se puede pensar al cuerpo como un espacio socialmente construido? ¿Es útil la tríada espacial de Lefevbre para problematizarlo? ¿Qué otros aportes del feminismo académico más reciente pueden tomarse para comenzar a concebir, finalmente, los espacios desde lo encarnado y ya no como algo externo a los sujetos?
EL CUERPO: ETAPA DE GATEO Y PRIMEROS PASOS
Lefebvre desde la convulsionada década de 1960 trajo consigo la idea de que el espacio es resultado de una producción social, es decir, que su existencia no se debe solamente a quien lo construye materialmente. Esta producción social es pensada por este autor a partir de una tríada conceptual.
En primer lugar, la gestión pública y lxs urbanistas son quienes planifican y diseñan el espacio y luego lo construyen materialmente a partir de la población destinataria proyectada. Este “espacio concebido” es denominado por Lefebvre (2013) como el espacio del poder por las posiciones sociales que ocupan quienes lo planifican y llevan a cabo. En segundo lugar, el “espacio percibido” refiere a cómo los sujetos crean espacio a partir de sus prácticas cotidianas. A partir de esta idea podemos dar cuenta de que el sujeto es pensado por el autor desde su capacidad de agencia, es decir, desde su creatividad y vitalidad. Las prácticas espacializadas les otorgarán sentidos a los espacios que quizás no fueron tenidos en cuenta al momento de ser diseñados: los asientos de las plazas son utilizados para dormir; los techos de los puestos de diarios y revistas son donde lxs adultxs que viven en la calle colocan sus pertenencias durante el día; y los muros y cualquier tipo de relieve son escenarios para los jóvenes que irrumpen con el parkour. Estos ejemplos mencionados tienen algo en común: las personas resignifican el espacio físico, se lo apropian y reapropian, lo hacen suyo. Y le dan un uso completamente original. Finalmente, el “espacio vivido” refiere al mundo de las representaciones del espacio que circulan en el imaginario social sobre para quién debería ser, pero también es el punto de partida para las resistencias colectivas que ponen en cuestión las representaciones hegemónicas de este espacio. Estas resistencias, en un primer momento simbólicas, son las que motorizan gran parte de las transformaciones espaciales.
EL ESPACIO CUERPO QUE YA CAMINA POR EL ESPACIO URBANO
Diferentes autorxs ponen énfasis en el resultado de la relación entre los sujetos y los espacios por los que circulan, sociabilizan y crean sentidos de pertenencia. ¿Cómo se vinculan las personas con sus entornos?
La autora mexicana Edith Flores Pérez (2014) investiga cómo las experiencias de acoso callejero sistemático hacia las mujeres de la Ciudad de México repercuten en los usos que le dan al espacio urbano. El espacio público en la retórica aparece como el lugar que es para todxs, neutro, asexuado y homogéneo. Sin embargo, las características que portan los cuerpos, significados y jerarquizados socialmente, exponen a ciertos grupos sociales a situaciones que otros no protagonizan. Entonces el espacio no es neutral: el binarismo jerarquizado de la sociedad patriarcal coloca a las feminidades en posiciones desventajosas y, además, en ese espacio es donde las diferencias y heterogeneidades sociales se encuentran y se conflictúan. Así, el género en una sociedad sexista es una variable nodal para “develar los mecanismos sociales y culturales que sostienen la subordinación de las mujeres, visibilizando las formas en que las relaciones de dominación organizan los espacios urbanos” (Flores Pérez 2014, 59). Ante esta situación, las mujeres diseñan nuevos recorridos y construyen un mapa mental alternativo de la ciudad que les permite sortear el peligro del acoso sexual callejero en los medios de transporte y/o en la vía pública. A pesar de ser una práctica social constante, las mujeres suelen vivir estas experiencias como hechos individuales que no son compartidos entre ellas y que quedan en el ámbito de lo secreto. Este fenómeno social provoca la marcación de los espacios a partir de experiencias vividas personalmente o por otras, y tiene como resultado final otra producción social del espacio urbano a partir de las percepciones y sentidos construidos en un territorio y tiempo determinados. Por lo tanto, el mapa físico es desplazado por los mapas mentales. Es otro espacio.
Meccia (2019) pone énfasis en cómo los espacios deben mirarse contextualmente y en cómo la comunidad homosexual/gay mutó su relación con el espacio urbano desde el reinicio de la democracia argentina hasta el presente en Buenos Aires. El autor deja entrever la importancia que tuvo el espacio como soporte de sociabilidades y, a su vez, cómo los sujetos lograron construir lazos eróticos y de reciprocidad en la clandestinidad. En la década de 1980, atravesada por las razzias policiales en contextos ya democráticos, primó lo que Meccia denomina “enclave territorial”, es decir, una sociabilidad homosexual en espacios que actuaban como circuitos libidinales definidos y delimitados por el sistema sexo-género y no por ellos mismos: baños públicos de estaciones de tren o de locales gastronómicos específicos fueron los escenarios creados y practicados por los varones que consumaban entre sí en un contexto de clandestinidad y peligrosidad. Ya en la década de 1990, con la llegada del “mercado rosa” y con la consolidación de la democracia, comenzaron a abrir locales de y para gays que alentaban cierta cultura de entretenimiento y consumo. La apertura de discos y bares trajo consigo una sociabilidad gay específica. Meccia (2019), recuperando a Franca, da cuenta de cómo los lugares son significados por las personas, pero, a su vez, las personas se constituyen por los lugares a partir de los usos y la presencia física. Finalmente, con la ampliación de derechos a la comunidad LGBTIQ+, se produce un giro des-espacializador donde ya no se apuesta a lugares específicos sino a derramar la diversidad sexo-genérica a toda la ciudad. Lo que deja claro el posicionamiento de Meccia es que los lugares y las personas que la habitan son inseparables. Ambos se necesitan para ser y dejan en la otra parte huellas colectivas que marcan la identidad de los espacios y de las personas. No hay lugar sin personas o grupos sociales. Y no hay sujetos sin lugar.
Alicia Lindón (2017) también problematiza la relación entre lxs individuos y el espacio y afirma que los sujetos construyen socioespacialmente la ciudad a partir de sus movimientos, significaciones, sentidos, sueños, fantasías, miedos y vivencias. También señala, en línea con Flores Pérez, que lxs sujetos inscriben su biografía en los rincones y esto le da un carácter vital al espacio. El vehículo que traslada las trayectorias vitales a los espacios en forma de huella es el movimiento corporal que implica saberes y significaciones producidos y leídos socialmente. Así, los lugares dan sentido a las prácticas sociales pero las prácticas cotidianas actúan como tramas de sentido que modifican a los lugares (Lindón, 2017). La autora concibe que las prácticas sociales tienen a la movilidad corporal como un elemento central y que, en términos de Deleuze, el cuerpo tiene la capacidad de afectar y de ser afectado. Es decir, una afectividad encarnada. El afecto (que proviene del afectar/incidir y no del cariño) actúa como una sensación escénica no discursiva que se mueve de un cuerpo a otro en un mismo espacio. Esta construcción permanente provoca que los lugares no tengan características espaciales duraderas, sino que tienden a ser inestables y contingentes según las afectividades y prácticas que circulan o surgen (Lindón, 2017). Así, la ciudad es un conjunto de escenarios fugaces por donde circulan sentidos, significados, afectividades, saberes e imaginarios urbanos. Y siempre tendrá como protagonista a las personas o grupos que le den vitalidad a esos lugares.
UN CUERPO QUE YA CORRE, HUYE Y RESISTE
“El cuerpo es un territorio de lucha”, “De mi cuerpo y mi vestuario, reservate el comentario”, “Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”, “Mi cuerpo, mi decisión”, entre otras frases, son gritadas, coreadas o pintadas en las calles por el feminismo. Este movimiento social, político, artístico, académico y militante ha traído al cuerpo al centro de la escena. Feminidades cis y trans de diferentes latitudes reconocen cómo en el cuerpo femenino y/o feminizado se desata una batalla en la que se están peleando valores como la autonomía, la soberanía, la salud, la vida y la libertad, entre otros.
Tal como se trabajó anteriormente (Boy, 2021), el cuerpo se encuentra vigilado, supervisado y se lo intenta docilitar desde posiciones de poder. Pero los sujetos y grupos sociales no son pasivos y pugnan por practicar su cuerpo como lo desean dando lugar a la emergencia de diferentes conflictos urbanos. Ofertar sexo en la calle, amamantar en plazas y hacer toples en playas argentinas suelen ser prácticas leídas como transgresoras que ponen en tela de juicio la integridad de la familia como orden social y/o que exponen a las infancias inocentes a situaciones riesgosas. Estas narrativas colectivas construidas en una trama social actúan como tácticas utilizadas por los diferentes grupos sociales que ocupan posiciones hegemónicas con el fin de ganar el conflicto, conquistar el barrio, hacer de la ciudad una extensión de su propiedad privada (Mayol, 1994) sin tener que compartir ni tiempo ni espacio con los grupos indeseados.
Brevemente, recuperaré tres escenas reconstruidas a partir de un análisis cualitativo de documentos (material audiovisual, fallos de jueces, notas periodísticas de medios gráficos) expuesto en detalle en una publicación anterior (Boy, 2021). Estas escenas dan cuenta de conflictos urbanos que parten de prácticas corporales consideradas transgresoras por la mirada social y por las instituciones que aparecen abocadas a mantener el orden social amenazado. Estas tres escenas reconstruidas son consideradas oportunidades analíticas para problematizar los conflictos de corte urbano que visibilizan los límites de los cuerpos y las moralidades en disputa.
Escena 1:
Travestis ofertan servicios sexuales en la vía pública en la década de 1990 en diferentes barrios de Buenos Aires. Ellas aducen que no tienen otras oportunidades para generar ingresos y sobrevivir. Los clientes llegan a pie o en coches: bocinas, gritos, y taconeos durante la madrugada. Las/os vecinos quieren dormir. Pero no solo eso: quieren que retorne el barrio familiar que alguna vez parece que existió. Sus tácticas discursivas son que sus hijxs no tienen por qué ver en la calle cuerpos semidesnudos o darse cuenta de que ciertas feminidades tienen pene. La policía por momentos para lxs vecinxs es un aliado porque implementaría “mano dura” pero, luego, es un estorbo porque se dan cuenta que no las echan, sino que las extorsionan con cobro de dinero a cambio de no arrestarlas. En ese momento, ya en 2005, lxs vecinxs impulsan la conformación de la zona roja a través de una normativa, área donde sí se permite ofertar sexo. Lejos de sus casas y de cualquier centro educativo o religioso. Solo se implementó en Palermo, barrio donde residen clases medias con aspiración a más. En los otros barrios de sectores populares (Once, Flores, Constitución) todo sigue igual, a pesar de la nueva normativa.
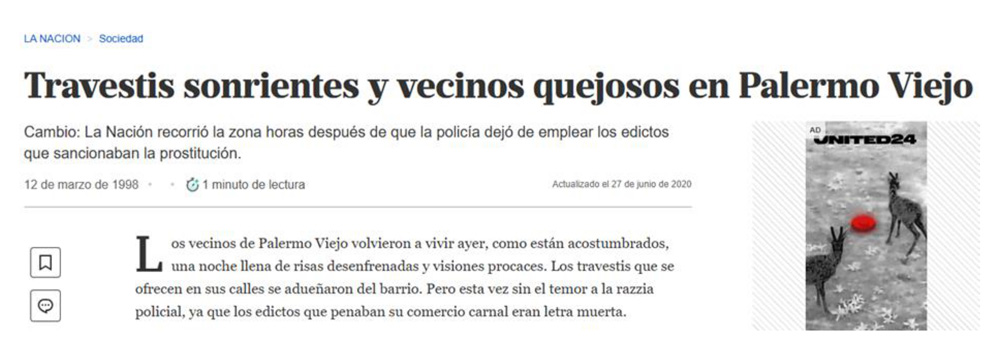
Fuente: La Nación, marzo de 1998.
Escena 2:
Una mujer cis amamanta a un bebé en una plaza pública al salir del banco. El bebé llora por hambre. Otros niños están jugando a la pelota en la plaza. Dos mujeres cis policías se le acercan y le dicen que no puede amamantar porque es un espacio familiar, que hay otrxs niñxs presentes. Esto sucedió en una plaza del norte del Conurbano Bonaerense y se volvió un caso mediático en julio de 2016. Cientos de mujeres en diferentes plazas del país organizaron diferentes amamantazos para solidarizarse con la mujer abordada por la policía y para defender la autonomía sobre su cuerpo y la fuerza de la alimentación vía leche materna. Organizaciones que promueven el amamantamiento dieron a conocer unos estudios realizados que muestran que el 40 por ciento de lxs argentinxs considera que el amamantamiento debe realizarse en un ámbito privado. Por lo tanto, estamos ante el límite de qué se puede mostrar del cuerpo, dónde y ante quiénes.

Fuente: Diario Perfil, 24 de julio de 2016.
Escena 3:
Tres mujeres concurren a una playa bonaerense ubicada en la ciudad de Necochea en enero de 2017 y deciden realizar toples dejando sus tetas al descubierto. Minutos después comienzan los disturbios. Un grupo de varones comienza a enfrentarse entre sí, la mitad a favor y la mitad en contra. Las mujeres comenzaron a gritarles que era una playa familiar, que no se podía hacer eso. Llaman a la policía para que las retire. Otro grupo de gente filma todo lo que sucedía para luego subirlo a las redes sociales. Se vuelve viral. Llega la policía en diferentes patrulleros. Tres patrulleros para tres mujeres. Las tres mujeres gritan a los varones que por qué ellas tenían que tapar sus tetas si ellos mostraban sus tetillas. Tumulto en la playa. Mujeres policías les advierten a ellas que si no se cubren el cuerpo las van a tener que llevar detenidas. Finalmente, por seguridad, las tres mujeres deciden retirarse y no pudieron tomar sol. El caso se judicializó. El juez encargado, meses después, argumentó que no hubo delito, que el límite es moral, no legal. Y que los límites morales son construcciones sociales movibles. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que sabía que es legal pero que hay una moral que respetar, que para eso estaban las playas aptas para hacer toples y las otras: las familiares. En diferentes ciudades del país y principalmente en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, miles de mujeres se convocaron a mostrar colectivamente sus tetas. Y nuevamente hubo conflictos por la mirada lasciva de los varones oficinistas que salían de sus trabajos.

Fuente: Diario La Voz, 8 de febrero de 2017.
Las tres escenas tienen como protagonistas a cuerpos femeninos (cis y trans) y a la mirada social que vigila, controla e intenta docilitara diferentes grupos sociales. Las prácticas mencionadas fueron vistas como transgresiones y estuvieron ancladas en espacios urbanos de uso público (el barrio, la plaza y la playa) y en espacios corporales feminizados. Aun cuando no constituían prácticas corporales delictivas per se, las fuerzas de seguridad fueron convocadas y actuaron en función de conservar el orden social que, al menos en estos casos, estuvo relacionado con la conservación de los valores de la familia como base fundamental de la sociedad en la que vivimos. Las tres escenas dan cuenta de conflictos urbanos derivados de prácticas corporales espacializadas que fueron vividas como desestabilizadoras. En definitiva y retomando los aportes de Lefebvre… ¿el cuerpo es un espacio producido socialmente? A continuación, se intentará esbozar una respuesta.
FINAL: EL CUERPO TRÍADA
Desde el feminismo se impulsó la idea de que el cuerpo es un territorio de lucha. Retomando esta premisa y utilizando los aportes de los estudios urbanos… ¿podemos pensar al cuerpo feminizado como un espacio? Preciado (2014) es un autor que, retomando a Foucault, problematizó cómo el cuerpo ha sido representado y construido desigualmente a partir de sus atributos. Cómo en la sociedad disciplinaria moderna se diferenció el cuerpo femenino del masculino a partir de la complementariedad y confinando a quienes lo encarnaban al ámbito de la reproducción de la vida cotidiana y de la especie. Este autor da cuenta de cómo luego de la Segunda Guerra Mundial y con el avance de la tecnología, comienza a emerger lo que denomina la “sociedad farmacopornográfica”. Los cuerpos cada vez más están atravesados por tratamientos hormonales que permiten transicionar de un género al otro, reciben implantes de chips para regular y evitar embarazos, se regula el funcionamiento del corazón a partir de la introducción de marcapasos en los tórax de las personas, se colocan prótesis que permiten la movilidad y la supervivencia con calidad de vida. Los dispositivos tecnológicos son incorporados a los cuerpos y son vividos orgánicamente en forma imperceptible. Por lo tanto, ahora el cuerpo como espacio está atravesado por etapas de diseño que permitirán estandarizarlo, intentarán volverlo previsible y habilitarán la posibilidad de extraer información sobre hábitos y prácticas de los individuos. El poder ahora se ejerce desde el espacio corporal; ya no opera solo desde afuera, ahora es orgánico. A partir de la tríada espacial construida por Lefebvre, estamos entonces ante un cuerpo concebido desde posiciones de poder que apunta a regular comportamientos poblacionales bajo una nueva modalidad.
El espacio corporal percibido se relaciona con las prácticas espacializadas que las personas llevan a cabo. En este punto me interesa sumar un aspecto que Lefevbre no tuvo en cuenta y es la acción de las personas o grupos que se sobrepone al riesgo de recibir sanciones por la ley jurídica y/o moral.
La ocupación de una esquina para ofertar sexo cuando los/as vecinos/as te gritan desde las ventanas o llaman a la policía y enfrentarse a las miradas sancionatorias de lxs transeúntes, conviven con el deseo de ser reconocidas y deseadas por los clientes (Fernández, 2004). Uno de los aportes fundamentales de Fernández fue reconstruir qué significaba la oferta de sexo para ellas. Así, dio cuenta de que esta actividad no es solo lo que las acerca a la muerte, a las enfermedades/infecciones y a los consumos problemáticos de sustancias, sino que también es un entorno que las desea y reconoce, quizás el único.
El amamantamiento también es una práctica corporal que cumple con el deseo de satisfacer la necesidad vital del recién nacido. Por un lado, se desarrollan campañas para fomentar el uso de la leche materna por sus propiedades y, por el otro, otras mujeres policías intentan domesticar esta práctica.
Sentir el aire, el agua y el sol en pleno cuerpo desnudo también es una práctica que en el contexto argentino se tornó arriesgada para ellas. Al evaluar las reacciones que las tetas al descubierto provocaron podríamos decir también que la práctica de desnudar el torso es un privilegio de género: del masculino, por supuesto.
Luego de este cruce entre el marco teórico urbano escogido y la casuística mencionada, se puede afirmar que en este artículo cada cuerpo es pensado como un espacio y sus prácticas producen sentires y afectaciones en las que unos se inciden sobre otros y terminan construyendo lugares, al decir de Lindón. Las narrativas que cada uno de los grupos esgrime en público pueden pensarse como los vehículos que transportan y condensan los sentidos. Entonces, los conflictos espaciales son grandes oportunidades analíticas para analizar las prácticas, las representaciones y los componentes que dan cimiento a los lugares cargados de sentidos fugaces (Lindón, 2017).
El tercer componente de la tríada espacial de Lefebvre está vinculado con el cuerpo vivido. Es decir, aquel que se encuentra atravesado por las construcciones simbólicas que determinan cómo debe ser ese cuerpo, cómo debe ser practicado y para qué fines. Todos estos sentidos se definen socialmente y no están exentos de contradicciones. Sin embargo, esta dimensión del cuerpo como espacio permite imaginar otras posibilidades y, así, deviene en la posibilidad de la resistencia.
Las tres escenas presentadas dan cuenta de cómo los cuerpos usualmente no se someten. Ante la amenaza inminente es posible que huyan, pero no es para desentenderse sino para preservarse y resistir desde otro lugar. Y estas resistencias en general no son individuales. Las alianzas con otros espacios cuerpo se manifiestan en las calles, con pancartas y cánticos originales que resisten a los mandatos disciplinadores o controladores que quieren imponerse. Así, se resiste con el cuerpo, desde el cuerpo, contra otros cuerpos. Cuando Preciado dice que somos la posibilidad del fallo, se refiere a la posibilidad de resistir desde una copia que no es idéntica a la original y que desea otras formas de ser, estar y vivir.
Este texto, principalmente, es un ejercicio analítico que apunta a tomar al cuerpo como un espacio socialmente construido y como un punto de partida para pensar lo urbano. Se trata de problematizar lo urbano también desde el cuerpo y de construir reflexiones en torno del cuerpo en lo urbano. A lo largo de este artículo, el cuerpo comienza a tomar cada vez más presencia en su relación con el espacio urbano: primero gatea, luego camina y termina corriendo, huyendo y resistiendo. Como ya se mencionó, las prácticas corporales que se espacializan y molestan despiertan a las leyes morales del entorno social en el que ocurren y son suficientes para que las fuerzas de seguridad intervengan disciplinando y controlando la transgresión. Así, el cuerpo se constituye como un espacio que se produce socialmente en el marco de una cultura que encuentra su soporte en narrativas morales que definen qué es transgresor en un tiempo y espacio determinados. Pero, a su vez, se identifica que los conflictos y las reapropiaciones espaciales que las prácticas corporales implican son variables que permiten repensar la producción vital, conflictiva e inacabada del orden urbano.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Boy, M. (2021). El cuerpo limitado en el espacio público: conflictos en torno al género y la sexualidad. En: Paiva (comp.). Sociología y vida urbana. De los clásicos a los problemas actuales. TeseoPress.
Carballeda, A. (2002). La intervención en lo social: exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales. Editorial Tramas Sociales.
Delgado Ruiz, M. (2004). De la ciudad concebida a la ciudad practicada. Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura, 64, pp. 7- pp. 12.
Fernández, J. (2004). Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género. Editorial Edhasa.
Flores Pérez, E. (2014). Narrativas urbanas de acoso sexual. Memorias, afectos y significaciones de las mujeres en la Ciudad de México. Ángulo recto. Revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural, 6 (1), pp. 57- pp. 76.
Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Editorial Capitán Swing.
Lindón, A. (2017). La ciudad movimiento: cotidianidades, afectividades corporizadas y redes topológicas. Revista Inmediaciones de la comunicación, 12(1), pp. 107- pp. 126.
Mayol, P. (1994). El barrio. En: De Certeau, Giard y Mayol (Eds.). La invención de lo cotidiano, T. 2. Habitar, cocinar (pp. 3-9). Universidad Iberoamericana.
Meccia, E. (2019). Del Broadway gay a la ciudad gay friendly. Mutaciones de la sociabilidad gay y del espacio urbano de Buenos Aires. Ponencia presentada en las XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. https://cdsa.aacademica.org/000-023/225.pdf
Merklen, D. (2010). Pobres ciudadanos: Las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003). Editorial Gorla.
Noel, G. (2011). Guardianes del paraíso. Génesis y genealogía de una identidad colectiva en Mar de las Pampas, Provincia de Buenos Aires”. Revista del Museo de Antropología, 4, pp. 211- pp. 226.
Oszlak, O. (2017). Merecer la Ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Eduntref.
Preciado, P. (2014). Testo yonqui: sexo, drogas y biopolítica. Editorial Paidós.
Torres, H. (2006). El mapa social de Buenos Aires (1940-1990). Serie Difusión (3), pp. 1- pp. 50.
FUENTES CONSULTADAS
La Nación (12 de marzo de 1998). “Travestis sonrientes y vecinos quejosos en Palermo Viejo”. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/travestis-sonrientes-y-vecinos-quejosos-en-palermo-viejo-nid90222/ (visto el 24/07/2025).
La Voz (8 de febrero de 2017). “Lo que desnudó el ‘topless’ de Necochea”. Disponible en: https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/lo-que-desnudo-el-topless-de-necochea/ (visto el 24/07/2025).
Perfil (julio de 2016). “La teteada llenó plazas del país de mujeres amamantando”. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/sociedad/la-teteada-lleno-plazas-del-pais-de-mujeres-amamantando-0076.phtml (visto el 24/07/2025).
Cuaderno Urbano es una publicación científica con arbitraje internacional dirigida a la difusión de artículos y ensayos que se ocupan de la cuestión urbana —en el sentido más amplio del término— desde las disciplinas científicas, combinando trabajos empíricos, teóricos y ensayísticos que den cuenta de problemáticas locales, regionales y universales. La intención de la publicación es favorecer y promover la generación de ensayos y artículos de jóvenes investigadores con las reglas de arbitraje científico, colaborando en la producción editorial de sus ideas, como también divulgar el aporte de científicos ya consagrados en su especialidad disciplinar.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
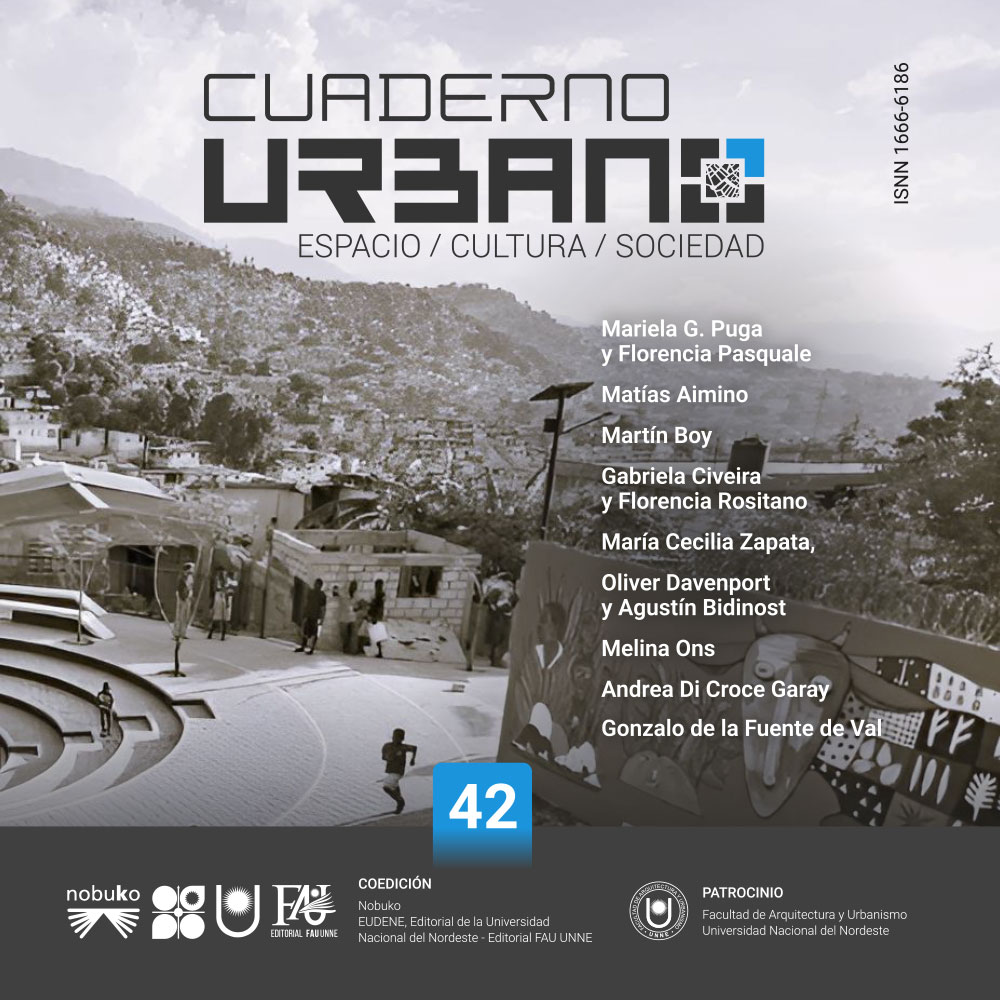
Cuaderno Urbano Nº42: Índice de Contenidos.
INDEXACIONES
ERIH PLUS, índice europeo de revistas académicas
CAICYT-CONICET, Nivel 1 (nivel superior de excelencia). Forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.
SciELO, Scientific Electronic Library Online.
REDALYC, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
LATINDEX, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
DIALNET, Portal de difusión de la producción científica hispana.
DOAJ Directory of Open Access Journal.
ARLA, Asociación de Revistas Latinoamericana de Arquitectura.
REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico.
___
CONTACTO
Comité Editorial: cuadernourbano@gmail.com
Equipo Técnico Revistas UNNE: revistas@unne.edu.ar
___
Circuito para la compra del ejemplar físico de CUADERNO URBANO
- El interesado deberá realizar la trasferencia por el monto de $1500 (Pesos mil quinientos) a la siguiente cuenta:
CUIT: 30-99900421-7
Razón Social: UNNE Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Banco de la Nación Argentina
Tipo de cuenta: Cuenta corriente en pesos
N° de cuenta: 0110429920042910229610
Alias: PEON.ROCIO.REMO - Enviar por correo electrónico comprobante de transferencia a las siguientes direcciones: cobrotesoreriaFAU@gmail.com y seinv.investigacion@gmail.com con los siguientes datos:
Nombre y apellido
N° DNI
Concepto de la transferencia efectuada - Retirar el ejemplar por la Secretaría de Investigación de la FAU.

